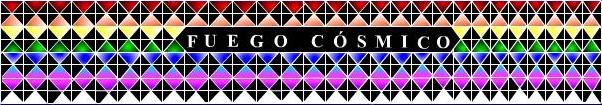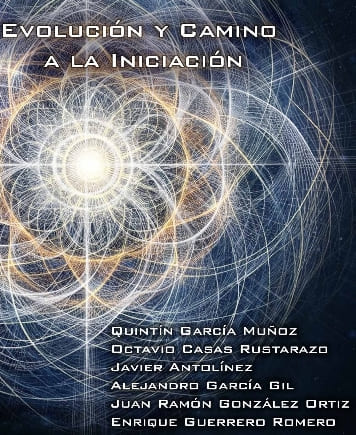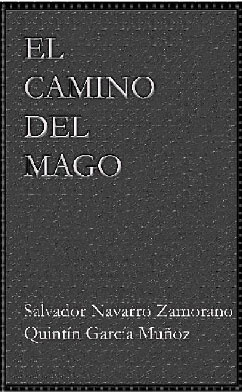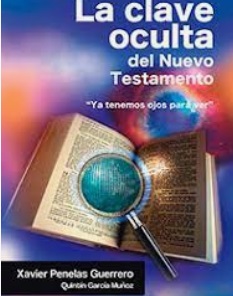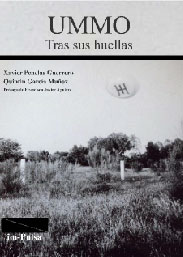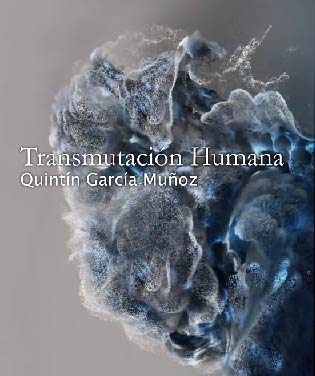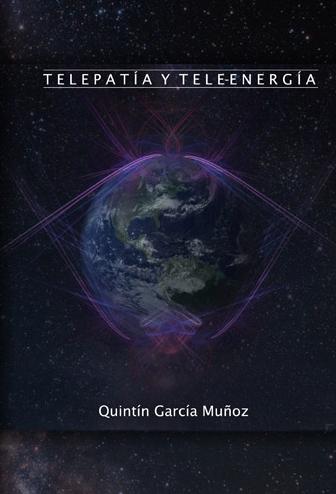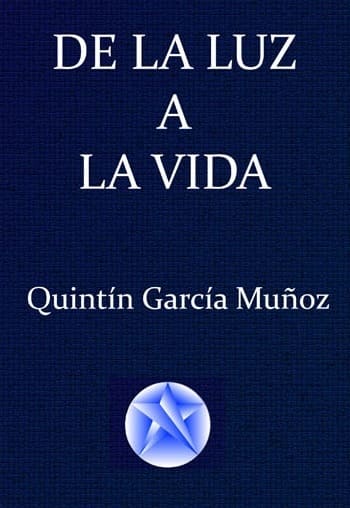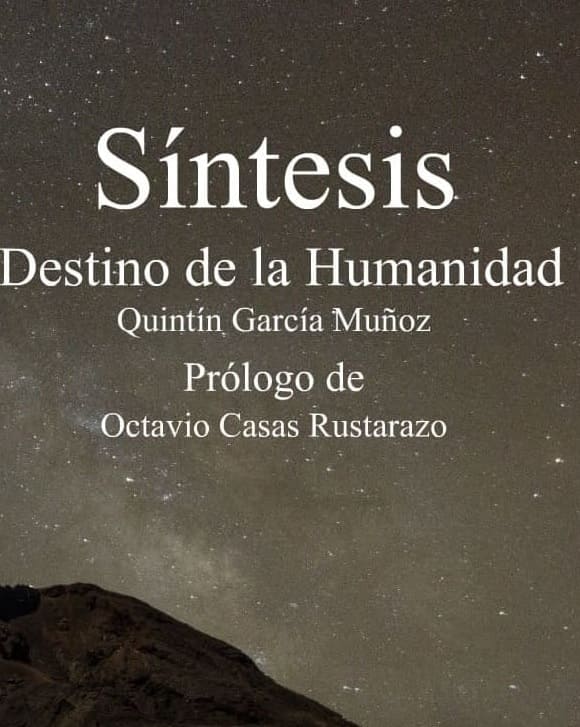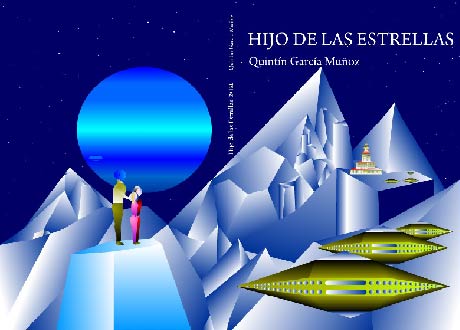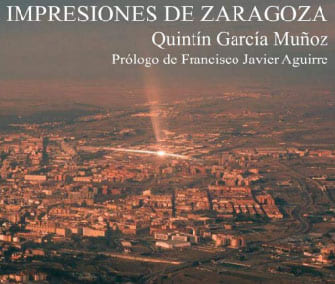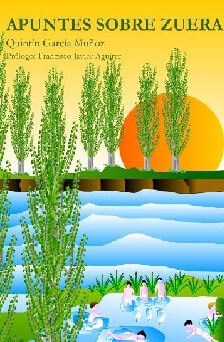El
peso del cuerpo
Por Juan Ramón González Ortiz

https://es.pinterest.com/pin/19632948394457841/
Estamos
hechos de materia, la cual ejerce un gigantesco poder sobre nosotros.
Es imposible escapar a su atracción.
El cuerpo nos duele, nos enloquece con sus apetencias, se fatiga, envejece,
huele (siempre mal, muy mal), genera unos ruidos siniestros y hoscos.
Finalmente, muere.
La tiranía del cuerpo sobre nosotros es tan fuerte que, si decidimos
resistirla, permanentemente viviremos en guerra con nuestra parte física.
Si tenemos un mal día, si nos duele el estómago, si sentimos
el tormento de una sangrante rozadura en el pie, si tenemos fiebre o si
hace una semana que no hemos evacuado, aunque nos coloquen en el lugar
más paradisíaco del mundo, o en mitad de una reunión
de sabios venidos de todas partes del mundo para instruirnos, estaremos
insatisfechos, malhumorados, molestos y desaprovecharemos esas oportunidades.
Aldous Huxley en Viejo muere el cisne nos habla de unas jóvenes
que se sentían tan avergonzadas de comer y de masticar que preferían
hacerlo a solas por la noche. Parece ser que a esas jovencitas el sistema
digestivo, con todas sus servidumbres, les repelía y les desagradaba
sobremanera. Peor si hay una parte del cuerpo que tiene un peso descomunal
sobre nosotros son los órganos sexuales.
Toda la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha entre
combatir y excluir o bien aceptar y convivir con esta parte nuestra. Tenemos
una anormal idea de la normalidad y todo nuestro cuerpo, y sus funciones,
han de plegarse al estándar de lo que se espera. Hay que aceptar
que no controlamos nuestro cuerpo en todas las ocasiones. Aceptar esto
es algo tan inofensivo e inocente como sabio. Comprender nuestras limitaciones
y el hecho de que entra dentro de lo posible que algún día
el hedor de nuestras bocas espante a los demás, o de que también
algún día incluso nos gotee la orina…
Es necesario ser franco con uno mismo, es imposible aligerar las tensiones
que nos impone la dependencia del cuerpo, porque lo corporal, por espontáneo
y por inevitable, no puede causar repulsión ni sentimiento de culpabilidad.
El cuerpo se entremete en la augusta libertad de nuestra mente y de nuestro
espíritu. A los antiguos filósofos griegos de todas las
escuelas, ya fuesen los presocráticos, o los pitagóricos,
hasta llegar a Platón, las lúgubres contrariedades del cuerpo
no les acarreaban ninguna vergüenza. Incluido el hecho de no estar
en condiciones de practicar la coyunda, o acto sexual.
La filosofía ha de contemplar con absoluta normalidad los momentos
más íntimos de nuestra personalidad.
La valentía de la filosofía clásica está muy
por encima de la moderna mojigatería educativa y social en su concepción
del cuerpo. El profundo humanismo de la filosofía antigua es radical
pues afirma que nada de cuanto le sucede a un ser humano es una ignominia.
Cada ser humano expresa una particular visión del mundo, a pesar
de que vomitemos en el autobús o de que el órgano copulador
no se muestre tumefacto, a punto para el himeneo.
Con los griegos, con los romanos, todo esto era perfectamente normal.
No hay más que ver los inodoros públicos en la antigua Roma,
las foricae, en los que se defecaba en público, a la vista de cualquiera
que pasaba por la calle, mientras las conversaciones y las chanzas de
los otros “cacatores” se sucedían entre risotadas y
aspavientos.
Algo extraño acabó pasando en la Europa del Sur, en la Europa
romana y fecunda, cuando la filosofía, la especulación y
el solipsismo de los filósofos del Norte se impusieron a todo el
continente. El idealismo, con la introversión romántica,
la seriedad, la ausencia de creaciones divertidas, y la soledad que de
todo ello se deriva, supusieron valorar la privacidad y la vida mental
como un logro fundamental en la sociedad. La concepción mental
de la vida fue rompiendo la normalidad de la vida, en la que se convivía
con el cuerpo, y se estableció una jerarquía dentro del
propio organismo. Lo primero de todo, lo superior, era la vida mental,
transformada en un ramillete de inflexibles pensamientos, y después
venía todo lo demás. Tal vez los afectos y emociones más
puras y cercanos al idealismo eran consentidos en público, pero
nada más. Lo amatorio, puesto que estaba muy cerca de lo genital
(que es casi lo más corporal de lo corporal), fue condenado al
sombrío margen de la privacidad.
De hecho, una de los más firmes postulados de la educación
es enseñar que no se deben admitir las charlas sobre esfínteres,
defecaciones o cópulas. Eso no es algo propio de la gente educada.
Montaigne escribe “los reyes, las damas y los filósofos también,
cagan”.
¿Te imaginas, querido lector, cómo se simplificaría
nuestra vida, y qué peso nos quitaríamos de encima, si pudiésemos
hablar sin vergüenza del acto genital, o del trasero, o del olor
de los pies, o de los eructos? Y, sin embargo, hablamos de otras cosas
mucho peores. Muchas veces empleamos un lenguaje repleto de odio y de
violencia contra nuestros prójimos tan solo porque tienen otras
ideas políticas. No nos sonroja emplear el lenguaje de la amenaza,
de la traición, de la cobardía, de la queja impertinente
o del desprecio.
El propio Montaigne nos cuenta que una vez estaba contemplando a su hija,
ya en edad casadera, leyendo un libro en compañía de su
institutriz (“la vieja bruja” la llamaba Montaigne) y de repente,
en su lectura, llegaron a la palabra fouteau, que significa ‘haya’,
ese hermoso árbol, tan mediterráneo. Resulta que esta palabra
se parece mucho a foutre, que significa ‘joder’ o ‘follar’.
Por lo cual la maestra dio orden a la chica inmediatamente de que se saltase
la lectura de esa palabra, ese “mal paso”.
Montaigne comentaba con absoluta normalidad que necesitaba tranquilidad
cuando se sentaba a defecar pues “no soporto que me interrumpan”.
Este es el verdadero espíritu de la naturalidad romana y griega.
La vida se moldea en primer lugar aceptándose por completo a uno
mismo.
El emperador Claudio redactó un edicto en el que se obligaba a
la gente a que lanzara sin rubor sus ventosidades, pues los problemas
derivados de su contención podían ser peores.
Tenemos que asumir en la dimensión cultural, siempre muy artificial
y muy mental, que el cuerpo nos arrastra, y que ciertos acontecimientos,
tenidos como molestos, son tan importantes y tan universales como los
derroteros por los cuales transita la alta inteligencia.
No hay que dejarse arrastrar por el cuerpo, pero tampoco hay que ocultarlo
cuando sus demandas se inmiscuyen en nuestra anormal vida normal. Los
estoicos y los epicúreos dieron ejemplo de esto intentando educar
a la sociedad en la realidad de la vida y en el valor de la prudencia
como norma de vida siempre, para todo. Diógenes copulaba en público
mostrando a los atenienses que cualquier actividad humana, universal y
normal, no ha de permanecer oculta en la soledad y en el apartamiento
de la noche. Igualmente, se quejaban de que nadie pudiese besarse, mientras
que sí se podía discutir de filosofía. Y he aquí
el contrasentido pues para los griegos vida y filosofía era el
mismo y único tejido ¿Para qué sirve, entonces, la
filosofía?
En resumen, querido lector: el cuerpo no puede ser negado, suplantado,
ninguneado. No seamos como “la vieja bruja” de Montaigne,
cuando leía con la hijita del escritor.
Juan Ramón González Ortiz