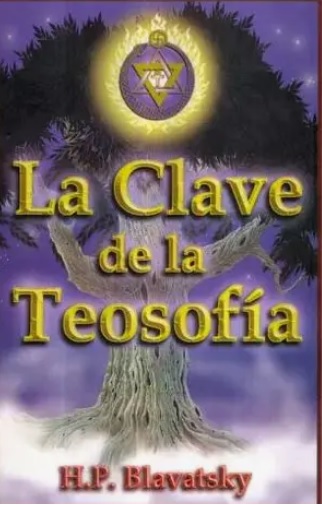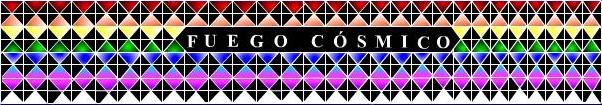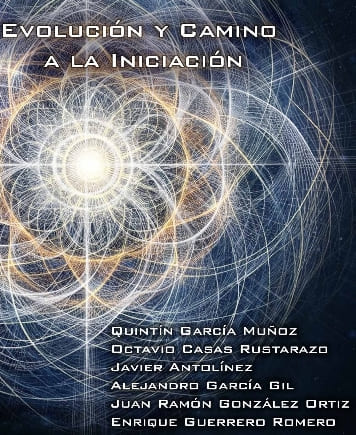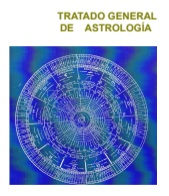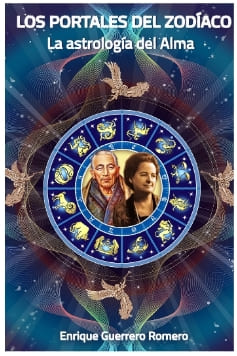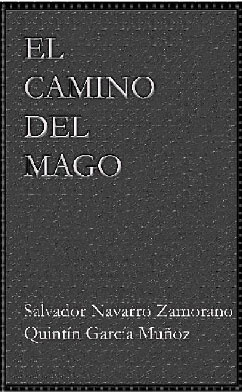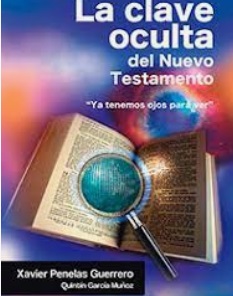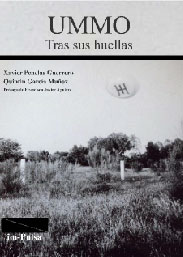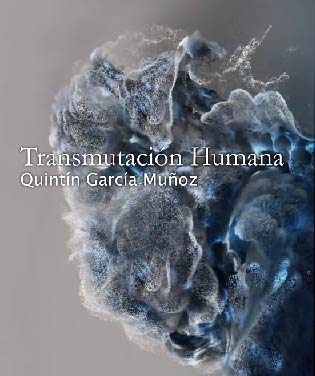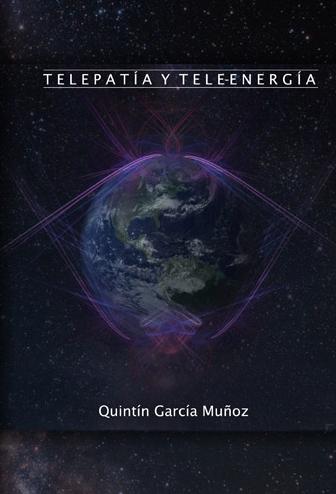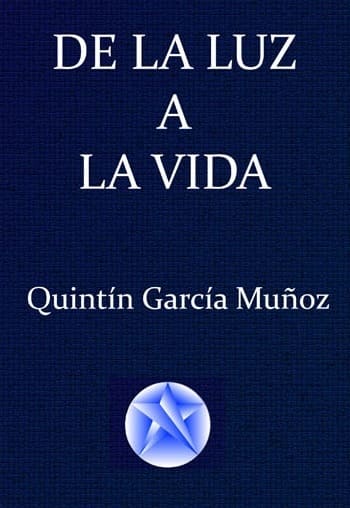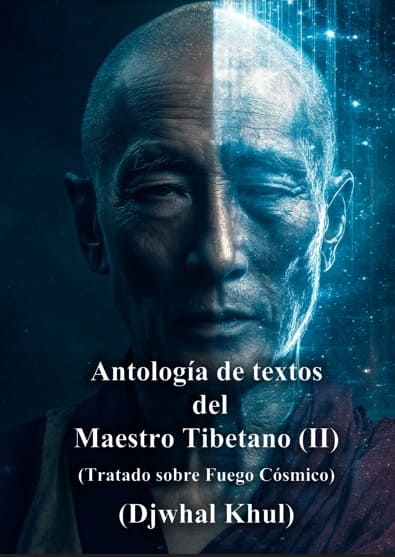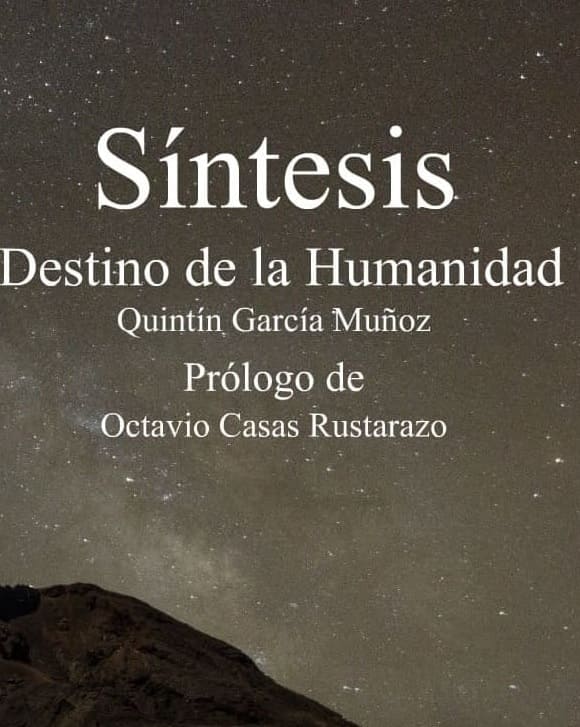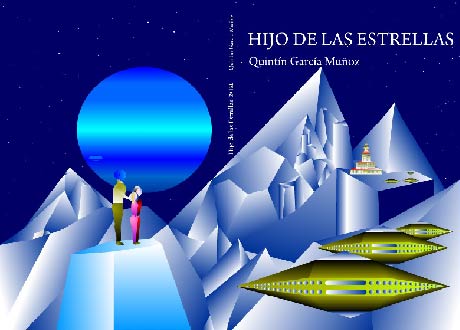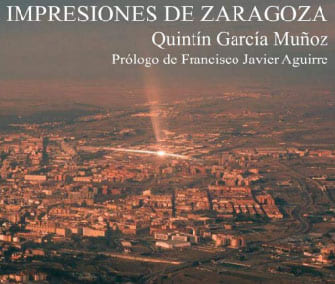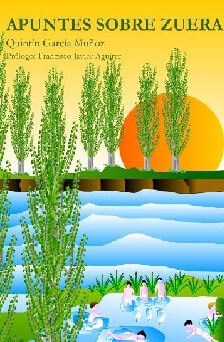Cómo
me hice estudiante de teosofía
Cuento escrito por Juan Ramón
González Ortiz
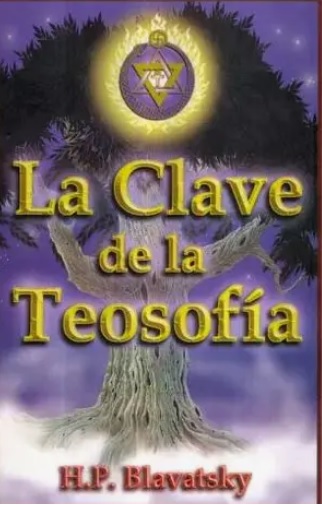
Estudiaba yo el bachillerato de aquellos años, cada vez más
y más lejanos.
Yo era un estudiante del montón, destacaba en algunas cosas,
nada del otro mundo. Hasta que me enfrenté, nos enfrentamos,
a la asignatura de Filosofía. Entonces descubrí con
deleite una materia que de verdad me apasionaba. Y eso que no entendía
la diferencia entre potencia y acto, o los modos del silogismo, o
la finura de las cinco vías de Santo Tomás. Nadie lo
entendía. Pero, por fin, pude permitirme el gustazo de sacar
un sobresaliente. Algo despertó en mí aquella asignatura,
porque a partir de entonces empecé a sacar buenas notas.
Por aquellas fechas, en una librería de viejo, como decíamos
entonces, compré un libro sobre Pitágoras. Estaba encuadernado
en rústica, editado en mal papel, y con las páginas
sin guillotinar. Aparte de “Los versos de oro”, el libro contenía
una amplia introducción sobre el pitagorismo, y una biografía
de Pitágoras atendiendo a lo que de él escribieron
Diógenes Laercio y Porfirio.
Pero lo más importante de la introducción era que allí
se desgranaban uno a uno conceptos para mí desconocidos: la
reencarnación, la palinginesia, la hermandad de una escuela
de misterios, … y, al hilo de estas ideas, se introducían pensamientos
y nociones sobre las reencarnaciones de los maestros de sabiduría,
la estructura septenaria del universo,… Y más y más
cosas nunca oídas y para mí chocantes.
Llevé el libro a clase, y cuando acabó la lección
de Filosofía, mientras todos salían atropelladamente,
como gallináceas, me acerqué a la mesa del profesor
y le mostré el pequeño ejemplar.
El
profesor lo tomó en sus manos resecas y, pasando las páginas
con sus dedos amarillentos por la nicotina, prometió
leerlo, o al menos hojearlo en profundidad, y darme su opinión.
Pasaron dos semanas, y un día al acabar la clase, el profesor
se dirigió a mí, rogándome que al acabar la clase
me dirigiera a su mesa. Recuerdo que todos se reían. “La que
te va a caer”, me decía alguno; o bien, “Pero, ¿qué
has hecho?”; y un tercero me dijo “Igual es cosa de tus padres, que
han telefoneado”. Pero yo di ejemplo de entereza, de imperturbabilidad
de ánimo, como los estoicos, nuestros maestros, simplemente,
porque sabía de qué se trataba.
Cuando todos se marcharon, empujándose como ovejas en un rebaño,
me acerqué a la mesa del profesor. Me devolvió el libro.
Y me alabó la buena compra que había hecho.
Entonces fue cuando lo dijo: “El traductor y autor de la introducción
es teósofo”.
Y yo, idiota como era en aquel entonces (aunque ahora aún
lo soy más), le contesté: “Será teólogo”.
Entonces, mi buen y paciente profesor me corrigió: “No, González.
No sea mono sabio. Lo he dicho bien. El autor es teósofo, y
las creencias que expone en la introducción pertenecen a la
teosofía”.
Esa fue la primera vez que escuché esa palabreja, y se clavó
en mi alma como un dardo. Entró en mi alma hasta el final.
Hasta perderse dentro.
Los minutos pasaban y el primer recreo ya se estaba agotando, pues
había dos recreos cada uno de veinte minutos.
? “Yo le diré qué es la teosofía, y puede que
incluso tal vez VD. mismo, dentro de algunos años, sea
un avisado lector de la obra más extraordinaria que se ha escrito”.
“¿Y qué obra es esa?”, le repliqué.
“La Doctrina Secreta, síntesis de la ciencia, la religión
y la filosofía”.
“Oh, Dios mío, qué título tan maravilloso
y tan seductor, lo quiero leer ahora mismo.
“Por favor, González, no se pánfilo ahora mismo no
lo puede leer. Entre otras cosas porque son seis volúmenes.
¿Acaso un niño pequeño puede devorar un solomillo
de cerdo a la pimienta? Uhmmmmmm…. Usted no puede leer por ahora este
libro, porque es alimento fuerte para estómagos débiles”.
Y entonces, bajando la voz, se acercó a mi oído, tal
y como hacen los brahmanes cuando inician a un chela en un mantra
sagrado, y me dijo muy quedamente:
“La vida es una enfermedad y la curación es el Espíritu”.
Y me lo repitió:
“La vida es una enfermedad y la curación es el Espíritu”.
Y poniéndose en pie se marchó de clase, entre otras
cosas, porque ya estaban entrando los primeros y sudorosos alumnos.
Literalmente, esas fueron las últimas palabras que escuché
de ese profesor, pues esa misma tarde, en el intervalo dulce de la
siesta, murió de un infarto.
Cuando, al día siguiente, retornamos a clase, y nos informaron
del suceso, nos quedamos todos sobrecogidos. El rector decidió
que el que quisiera asistiera a la misa en la capilla del centro,
y el que no lo deseara que volviera a su casa. Yo fui de los que se
volvió.
Dos días más tarde ya teníamos un nuevo pedagogo,
versado en Aristóteles y Santo Tomás.
Aquellas palabras, “La vida es una enfermedad…” Resonaban una y otra
vez dentro de mí como un trueno en una llanura desierta y vacía,
sin árboles ni sombras. No las podía apartar de mí.
Me persiguieron durante toda la adolescencia de forma obsesiva, como
una verdadera maldición. Años y años asediándome,
como un lebrel que persigue a su pieza. Con la misma tenacidad con
la que el diablo rondaba a los ermitaños.
Hasta que al final me rendí. Entré en una librería
de libros viejos y de segunda mano y pregunté por “La doctrina
secreta”. No la tenían, pero salí con “La voz del silencio”
y “Diálogos en la logia de Blavatsky”, ambos editados en Méjico.
Todavía los guardo.