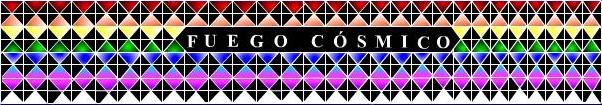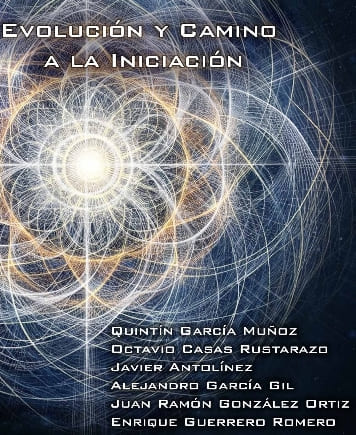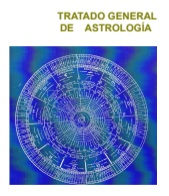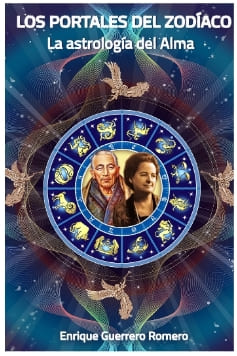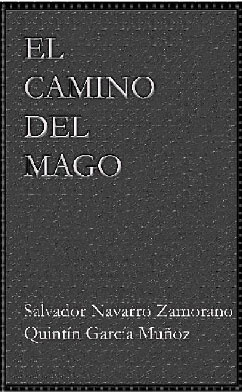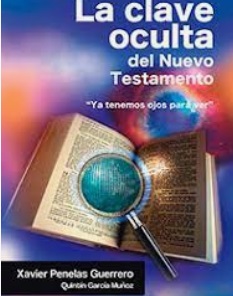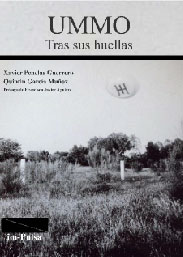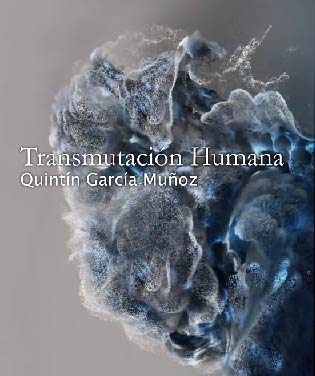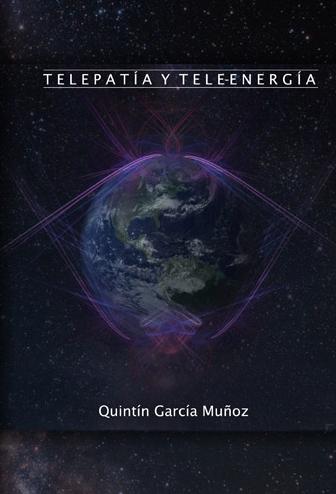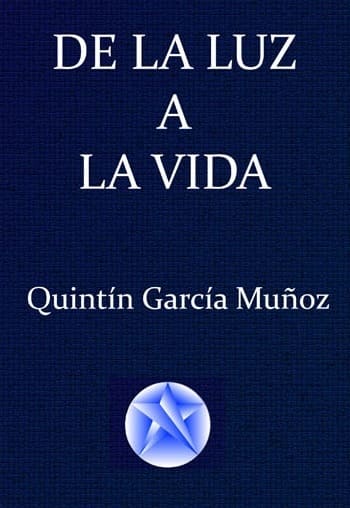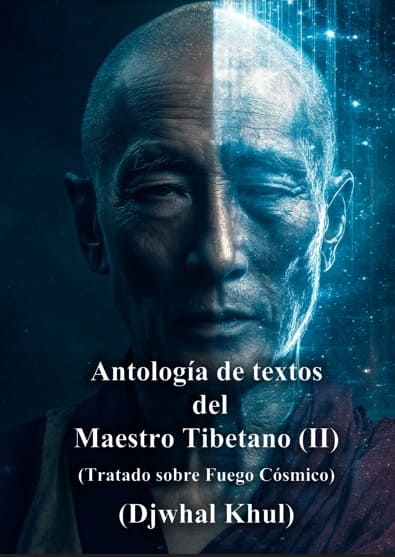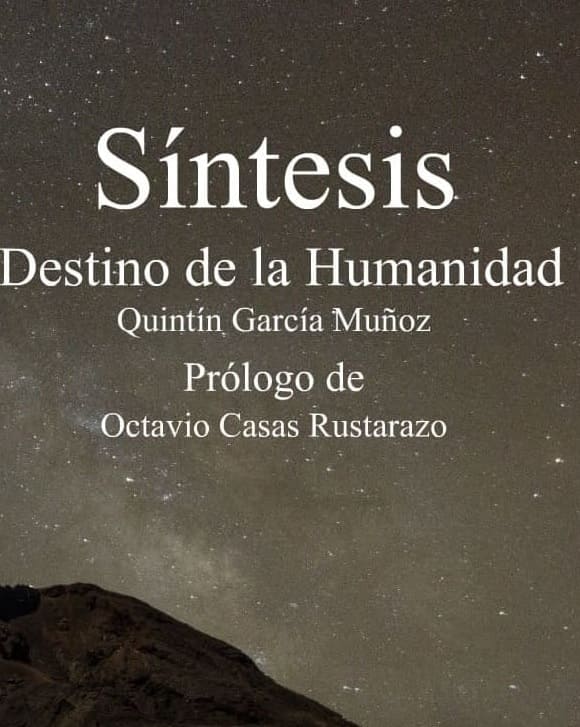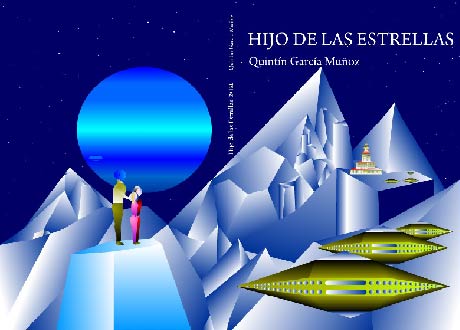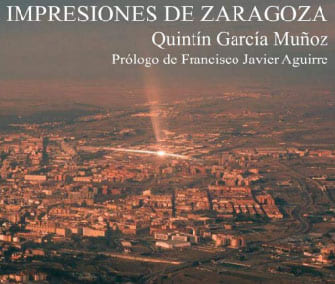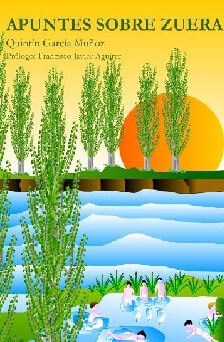El
misterio de las lámparas eternas.
Por Juan Ramón González Ortiz

Este
es uno de los temas que más ha despertado mi curiosidad en
relación con los “misterios” de las culturas y de las civilizaciones
del pasado. Sobre todo, ha despertado mi interés porque
actualmente muy pocos estudiosos se ocupan de él.
En pleno Renacimiento italiano, en la ciudad de Roma, bajo el papado
de Paulo III, que siempre soñó con edificar una Nueva
Roma, en el trascurso de una excavación arqueológica
en la Vía Apia, apareció una tumba que bien pronto se
reputó como la tumba de Tulia, la hija de Cicerón, casada
con Dolabella, y muerta a los 45 años.
Cuando, por error, los obreros echaron abajo una pared, descubrieron
una cripta, sellada desde hacía casi 1550 años, y entrando
en ella vieron una tumba, que procedieron a abrir, encontrando
en su interior el cadáver de una bellísima joven totalmente
cubierta por una fragante sustancia glutinosa que la había
preservado de la putrefacción. Esa sustancia estaba fabricada
con mirra y ungüentos desconocidos.
Allí estaba el gran erudito Bartolomeo Fonzio y muchos trabajadores
y curiosos pues el hallazgo despertó una ilimitada curiosidad.
Al entrar, todos vieron una lámpara que ardía, vivamente,
consumiendo la llama una especie de líquido aceitoso dorado,
que sin lugar a duda era el que alimentaba ese fuego.
Al abrir la puerta de la cripta, la lámpara se apagó
y nadie pudo volver a encenderla.
Parece ser que los egipcios fueron los primeros que lograron
encontrar la fórmula de las lámparas perennes.
Plutarco nos habla de una lámpara que permanecía ardiendo
encima de la puerta de entrada de un templo egipcio de Júpiter
Ammón (una de las innumerables versiones del dios Júpiter
tras la conquista de Egipto). Los sacerdotes le dijeron que esa
lámpara ardía desde hacía cientos de años
sin apagarse jamás y sin alimentarla con nada.
Atanasius Kircher, en su obra Edipo Egipcíaco, afirma que estas
lámparas perennes las coloca el Diablo, en la creencia
de que con ese artefacto evitará en los ingenuos el culto
divino y lo dirigirá hacia su propio culto.
San Agustín también pensó algo parecido cuando
vio una lámpara inextinguible ardiendo en un templo consagrado
a Venus, en Egipto.
Constató que ni el viento ni el agua podían apagarla,
entonces pensó que era obra diabólica.
Kircher nos sugiere que, tal vez, enlas cercanías de esas
tumbas haya algún depósito de alquitrán
o de petróleo del cual los sacerdotes supieron sacar un
conducto secreto de tal manera que el incesante goteo de esos productos
mantuviese encendida esas lámparas supuestamente
perennes.
Blavatsky nos dice que el reverendo inglés S. Mateer vio
en un templo de Trivandrum, en Kerala, en cuyo interior hay una
cavidad, recubierta por una piedra, en la cual arde una gran lámpara
de oro, la cual fue encendida hacía más de ciento veinte
años, y que aún continuaba ardiendo.
Cuando el rey Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica
en 1534, ordenó la disolución de los monasterios
en el Reino Unido y muchas tumbas fueron saqueadas. En Yorkshire,
una lámpara ardiente fue descubierta en la tumba de Constancio
Cloro, padre de Constantino el Grande, el cual murió en el
año 300 d. C., lo que significa que la luz había
estado ardiendo desde hacía más de 1200 años.
Fortunio Liceto (1577 1657), médico, científico y
filósofo italiano escribe que las lámparas eternas eran
muy frecuentes en su época. Nos dice que era bastante normal
que en cuanto se descubriese una tumba antigua se certificase que
en su interior ardía la luz bella y sobrenatural de una
lámpara perenne. Liceto nos dice que esa llama inextinguible
evoca la presencia divina e inmortal del alma del difunto. Desdichadamente,
nos aclara, la apertura de la puerta del sepulcro provocaba
la extinción de esa lámpara celestial.
Cuando se descubrió en el año 1401, en el templo de
Numa Pompilio, el sepulcro de Pallas, el hijo de Evander, muerto
por Turno, los que entraron vieron asombrados una lámpara
que iluminaba la estancia con una luz firme y poderosa,
y así lo había estado haciendo durante más de
dos mil años.
Es un lugar muy común afirmar que en el monasterio de Montserrat
existe una de estas lámparas eternas.
Se ha descubierto lámparas eternas en el Tíbet,
China y Sudamérica.
El humanista italiano Tito Livio Burattini, inventor, físico
(él fue el que inventó el término “metro” como
unidad de medida) y además egiptólogo (pues exploró
en al año 1639 la Pirámide de Giza) afirmó en
una carta dirigida a Atanasius Kircher que vio muchas lámparas
de estas en los pasillos subterráneos de la antigua Menfis.
En Edessa, Georgius Kedrenus, nos informa de una lámpara perenne
que ardió durante quinientos años. La furia de unos
soldados acabó con ella, pues fue derribada por tierra
y destrozada.
Pero la más espectacular de todas las lámparas
eternas es la que se encontró en el sepulcro de Olivio Máximo
de Padua y que se encontró cerca de Ateste, en el norte
de Italia, en la región del Véneto, y que Bernardo Escardonio
nos describe en términos muy curiosos: se trataba de una
lámpara que ardía por medio de dos licores purísimos,
encerrados en dos frascos, uno de oro y otro de plata. Los frascos
acabaron en poder de Francisco Maturancio, vecino de Perusa, el cual,
en una carta a su amigo Alfeno, citada por Fortunio Liceto,
asegura, que tiene en su poder intactas y enteras la Lámpara,
y las dos fialas o frascos de oro y plata que alimentaban la llama,
y que no daría este precioso monumento por mil escudos de oro.
Nuestro genial y estudioso Fray Benito Jerónimo Feijoo,
gloria de la Ilustración española y europea, hace
notar al respecto que,
“debo advertir que esta disposición de Maturancio no debe
hacernos fuerza por dos razones: la una, porque sólo nos viene
por la mano de Fortunio Liceto, apasionado propugnador de las Lámparas
inextinguibles. Y la otra, porque es posible que existiesen tales
alhajas, y se hubiesen hallado en el sepulcro de Máximo
Olybio, sin que por eso fuese verdad lo de la luz inextinguible”.
Quiero advertir, que el español Feijoo es el autor que más
habló y reflexionó acerca de las lámparas perennes,
siempre desde una perspectiva científica y racionalista,
tal como correspondía a la época en la que escribe.
Curiosamente, en ninguna de las bibliografías que he
consultado aparece ni la más mínima referencia a este
autor, el cual, sin embargo, estoy seguro de que sí que
fue leído por Blavatsky pues en las páginas de Isis
sin velo en las que trata este tema introduce datos y detalles que
ya proporcionaba el padre Feijoo en 1730.
Parece ser que los alquimistas fueron capaces de fabricar preparaciones
bituminosas capaces de arder sin ser consumidas. La propia
Blavatsky, sin ningún problema, pues ella era así,
proporciona la extraña e interminable fórmula
(escrita por Tritemio) para fabricar este combustible.
Los alquimistas mencionan preparaciones a base de oro y plata, juntamente,
con mercurio, petróleo, lapis asbestos (o amianto), lapis
carystius (o mármol de cipolino) y linum vivum (o asbestina)
y diversos tipos de aceites, por ejemplo, mencionan el aceite
de alcanfor y de ámbar,…
Ellos afirmaban que ese licor inagotable podía ser preparado
con oro y plata reducidos al estado líquido. Según
explicaban, en su terminología propia, claro está, “de
todos los metales el oro es el que sufre menos pérdida cuando
se calienta o se funde, es más, incluso puede absorber
su propia humedad oleiforme en cuanto esta se forma, alimentando
de esta manera, continuamente, su propia llama”.
Los cabalistas aseguran que este secreto era también conocido
por Moisés, y que la lámpara que Yahvé mandó
colocar sobre el Tabernáculo era una lámpara
perenne. Tal vez el Éxodo (XVII, 20) nos dé una clave
cuando dice: “Ordenarás a los hijos de Israel que traigan
aceite puro de oliva para alimentar a las lámparas”.
Juan Ramón González Ortiz